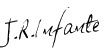Había escrito en un folio en blanco, ilustrado por su parte
trasera con un dibujo infantil de una casa:
Siempre encuentro en mi memoria
Luego sacó un caramelo con sabor a menta y envoltura de la
Caja San Fernando, y se lo introdujo en la boca, dispuesto a que le durase
cuanto más tiempo mejor, pero una mosca que estaba empeñada en hacerle
compañía, distrajo su mente al verla evolucionar sobre el mantel de la mesa: se
frotaba las patitas con tanto gusto, que le daban ganas de tocarse con una
varita mágica, y hacerse del tamaño del insecto para imitar sus movimientos,
pero de inmediato se acordó de la película... La mosca... y le entraron unas
nauseas tremendas, cogió el periódico y lanzó un tremendo golpe disuasorio,
porque de sobra sabía lo difícil que era cazar una mosca, por muy ensimismada
que estuviese frotándose sus sextos delanteros. Trató de concentrarse en lo que
había escrito dedicándose a contar métricamente el verso, pero de nuevo
apareció la mosca posándose en su mano izquierda. “¿Será la misma? – pensó -.
¿Porqué no se dedicarán los naturalistas a marcar moscas?. Así sería más fácil
salir de dudas. ¿Pero que digo?. A veces creo que deliro.” Se dio un manotazo
sobre el dorso de la mano y siguió midiendo el verso: “otro verso octosílabo,
no sé como me las apaño que siempre me sale así. ¿Lo dejo o intento el
endecasílabo?.” Aquí tropezaba siempre Mario con la misma premisa. “A mí me gusta
como me ha salido, ahora tengo que echar mano de la máquina de pulir, y ahí
empieza mi calvario. Tengo que usar la cabeza donde manda el corazón. Creo que
voy a seguir la técnica de siempre, que no es otra que la mía propia, al fin y
al cabo soy consciente de que no escribo para pasar a la posteridad, sino para
expresar un sentimiento que llevo dentro. Gusta hacerlo bonito – que duda cabe
-, y teniendo en cuenta determinados principios, pero poco más. El genio que
llevo dentro se ve que no anda por la labor, y en los momentos difíciles me
deja más tirado que un trasto.” Los dos siguientes versos, decían:
—a veces nada busco—
sabor a cucharilla y azúcar
El inconsciente, esa tremenda caja negra que todos portamos
como una mochila, está siempre dispuesto a prestar la ayuda que haga falta.
Mario se concentraba en esos primeros versos que habían salido de su pluma, y a
continuación llegaban los demás hasta completar el sentido de lo que pretendía
decir. Eso sí, en lenguaje poético. Su larga trayectoria como escritor le había
enseñado mucho, y sabía que tenía que exprimir
bien sus cinco sentidos para que no fueran banales sus palabras. Mario
escribía con el corazón en la mano, y procuraba rodearse de todo cuanto le fuese
necesario para tener la concentración necesaria. No confiaba demasiado en el
golpe de inspiración, que le obligase a dejarlo todo para ponerse a escribir.
Su forma de trabajar era más racional, tenía sus horas preferidas —eso si—,
pero si pasaba un tiempo y no conseguía articular un par de versos en
condiciones, terminaba por abandonarlo todo hasta el siguiente día en que lo
intentaría de nuevo. Hacia calor, ese calor que obligaba a permanecer a la
sombra, sin camisa, en pantalones cortos y con un vaso de agua al alcance de la
mano para no derretirse. La cueva —como él llamaba a su rincón favorito— le
proporcionaba el frescor necesario para sobrevivir a la escritura y a las
ansias de expresarse, y sólo allí se atrevía a hacerlo. Aquel rincón del patio
le daba la tranquilidad suficiente, para concentrarse en su tarea y olvidarse
de otros asuntos más terrenales, más duros de sobrellevar.
en una mañana de invierno.
Mario no llevaba bien
el verano —ese larguísimo verano del Sur—, que a veces comenzaba en Abril y no
terminaba hasta Noviembre; empezaba a creerse el cacareado cambio climático.
Siendo como era de suelos asolados, habiendo mamado horas y horas de sol
implacable, ¿cómo es que ahora no era capaz de soportar los rigores de la
tierra que lo vio nacer?. Algo pasaba, y se negaba a cargar la culpa a la edad,
que no perdona. Su porte, su físico no era para que le pudiese afectar tanto la
inclemencia del Sol... Algo pasaba. Por eso le gustaba el invierno, y tal vez
compusiese sus mejores versos bajo la influencia de esa estación, pero nunca se
paró a comprobarlo, ni le merecía la pena, ni tenía tiempo para ello. Lo
importante era seguir en disposición de emborronar papeles buscando la
composición imposible, esa que le pudiese dejar con la satisfacción de haber
parido algo sublime, algo que le catapultase al estrellato.
Son las diecimedia en punto,
hora de alimentar el alma
Habían sido tantos años esperando ese momento para encontrar
la bonificación de una buena charla, que algún día tenía que verse reflejado en
sus versos. Mario amaba esos momentos tanto como a su propia vida, no sólo por
hallarse frente a la persona admirada, sino porque
viendo la desnudez de la calle
reflejada en el jaspe de tu mirada.
un diálogo en el que cada cual sepa ocupar el lugar que le
corresponde, sin avasallar, escuchando y dejando expresarse, le llenaba tanto
que no le importaba llevarse horas y horas, pero cuando descubría que su
interlocutor era incapaz de mantener las formas, se abandonaba y daba igual lo
que le contasen. Su presencia era sólo física, porque su espíritu navegaba por
otros mundos. Él no se irritaba, si tenía oportunidad dejaba que los demás
continuasen con sus asuntos mundanos, mientras se ponía a hacer cualquier cosa
que no admitía espera, si no le quedaba más remedio permanecía en su puesto, aunque
su aportación se redujese a monosílabos o frases sueltas.
Es el momento grácil,
la fuente oculta entre el tráfico
Siempre se preguntaba si era tan importante la estética de
los versos. A veces podía suponer un parón en la producción artística porque se
enfrascaba- una vez más- con la deliberación sobre que era más importante, si
la forma o el fondo. Todo es importante. Preguntaba a sus colegas, pero no le
convencían sus explicaciones, tampoco se preocupaba demasiado de buscar en los
manuales al uso. Crear, innovar, era dos verbos que le gustaba verlos activos,
y una vez puesto a reflexionar y transmitir, si que tenía confianza en su genio
oculto. Si bien no era capaz de tomar las riendas de inmediato, de acudir a la
llamada urgente de la inspiración, se esforzaba al máximo cuando tocaba hacerlo
en el momento que él consideraba adecuado.
donde saborear el agua más fresca
que manar pueda río alguno.
Se levantó de la silla, y se fue al salón de la casa donde
tenía un viejo radiocasete emitiendo música clásica. La cinta había terminado
de leer una cara y esperaba la mano de Mario, que le diese la vuelta para
continuar reproduciendo sonidos de fondo. Era tal la afición que le tenía a
este tipo de música, que le resultaba imposible trazar dos líneas sino era con
el fondo adecuado. No tenía preferencias, tampoco formación musical, pero la
necesitaba, formaba parte de la parafernalia indispensable para concentrarse en
lo que escribía. La ausencia de ruidos en la casa lo llevaba mal, por eso
procuraba que aquel achacoso reproductor estuviese siempre emitiendo sonidos.
Se dio un ligero paseo por el pasillo hasta llegar a la puerta de la calle, la
abrió, miró a derecha e izquierda (no había nadie) y a continuación regresó
sobre sus pasos a la cueva del patio.
Tu presencia, tu palabra,
el gesto mecánico del camarero
y el amorfo escudo de mi camisa
dan vueltas en torno al mundo
hasta que llegan otras diecimedia.
Le salió del tirón, casi sin respirar. Se volvió a levantar
y se fue a la cocina para buscar algo fresco en el frigorífico. El agua que
tenía en la mesa no estaba en condiciones de ser tragada, por lo que la vertió
directamente en una maceta. Aún había claridad en el segundo patio, pero en el
primero – que es donde se hallaba la cueva -, le resultaba difícil leer lo que
estaba escribiendo, así que tuvo que encender la lámpara que colgaba
directamente sobre la mesa. Alguna mosca —francotiradora— le seguía dando lata
y no conseguía centrar sus ideas. Tomó el paño preparado al efecto, y le dio la
suficiente confianza al visitante para que se pusiese en un lugar visible.
Lentamente fue alzando su mano derecha y cuando consideró que la tenía
entretenida, con la mano izquierda, lanzó un rápido golpe tras el cual
desapareció el bichito.
Calendario de vida intensa
Mario nunca se casó, vivía para escribir; bastantes
problemas le reportaba sus relaciones con la editorial como para tener encima
que cuidar de una familia. Se enamoraba casi de forma continua y de todas las
relaciones que mantenía, sacaba algo positivo, que luego serviría para sus composiciones. Pero él
necesitaba de la soledad y de muchos momentos de ausencia —de largas ausencias—
para estar a gusto consigo mismo y llevar a cabo proyectos, que de otra manera
consideraba que no sería posible verlos terminados. Esto le producía
situaciones paradójicas, que le hacían sufrir y estancarse en el trabajo. Unas
más que otras; las mujeres que iban pasando por su vida trataron de
—me fue marcada en el Olimpo—
que no tiene tardes ni noches,
hacerle ver la
posibilidad de compaginar ambas tareas. ¿Porqué tenía que ser tan huidizo?.
Parecía estar fraguando alguna misteriosa fórmula, que fuese a revolucionar el
mundo, al fin y al cabo escritores había para dar y tomar, y él no era más que
uno entre tantos, ni tan siquiera era famoso. Mario entendía que sin esa forma
de ser y actuar, no sería capaz de componer ni un solo verso y a pesar de lo
que pretendían hacerle creer, él tenía su público que era quien compraba sus
libros y le mantenía viva la ilusión de seguir componiendo. Tampoco necesitaba
estar todos los días en los telediarios, ni en las revistas del corazón —para
eso están otros—. Ganaba lo suficiente para llegar al día siguiente y no pedía
más. Lo importante eran sus versos, no él, y para que estos nacieran necesitaba
llevar la vida que llevaba, no otra.
que aspira con fuerza el aire
No le gustaba dejar ningún poema inconcluso, podía llevarse
más o menos tiempo delante del folio, pero al final algo tenía que salir. Luego
vendrían las correcciones de todo tipo, pero lo que en ese momento estaba
sintiendo tenía que salir ahora; no esperaba. Le daba vueltas y vueltas al
verso, al monema, a la idea...
rastreando el perfume de tu piel.
Al día siguiente si en su lectura encontraba la satisfacción
necesaria, el poema pasaba a engrosar la lista de afortunados, de lo contrario
era destruido sin salvar ni una sola estrofa. Así era Mario, quienes le
conocían bien pensaban que le había tocado vivir una época difícil para la
poesía, y por difícil para sacar adelante sus proyectos. En cambio tenía otros
talentos innatos, que no quería explotar, había cultivado otros géneros y todos
reconocían que lo hacía bien pero la poesía era otra cosa y todo su esfuerzo lo
vertía en ella, no le importaba lo raro del momento, ni su mayor o menor
gloria, componiendo versos se hallaba en su salsa, y no tenía la menor
intención de intentar otras aventuras.
Tal vez en alguna hora perdida
se hayan cruzado en el éter
Ahora queda pensativo, haciendo un rápido examen de lo que
ha sido su vida, de sus idas y venidas, su soledad, sus escasos amigos, su
corta familia, sus padres... y piensa si en algún momento no debió invertir el
signo del destino y no dejarse llevar por el camino que parecía marcado para
él. Pero ¿cómo saber cual era la opción válida?. ¿Porqué en aquella ocasión
decidió actuar de esa manera y no de otra?. Nota que se pierde, que se le está
yendo la mente por derroteros que le distraen y no le permiten avanzar en la
tarea que se trae entre manos
aromas y deseos
y nos hayamos visto los dos
sentados frente a frente, en el bar.
Se preguntaba Mario como era posible que le hubiese marcado
tanto aquella circunstancia y que a pesar de lo mucho que llevaba vivido, no
conseguía borrarlo de su cabeza, pero
Tañir de solitaria campana
siempre en el último momento, antes de que decidiese dejarlo
todo, le ocurría algo inesperado, que penetraba en él por algunos de sus
sentidos —siempre en alerta— y terminaba por darle forma a la estrofa que
perseguía
que llama puntual a la oración
mientras un caballo relincha
desprendiendo luz entre sus cascos.
Apuró el vaso de agua y se fue a la cocina con la intención
de prepararse una suculenta cena, que le reconfortase del esfuerzo empleado
para dar por concluida la jornada. Las sombras de la noche habían extendido su
largo manto con incrustaciones luminosas.
J.R. Infante