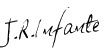EL TELEFONO
En aquella casa no habían vuelto a
pasar una noche, desde que lo hicieron con motivo de la misa por la muerte de
su padre. Habían pasado varios meses y cada cuarto desprendía una olor a
salitre, que denotaba la ausencia de persona alguna entre sus cuatro paredes.
Aquella noche mientras ambos dormían, él se despertó sobresaltado porque estaba
sonando el teléfono, pero... no podía ser, lo había dado de baja al es
siguiente del fallecimiento de su padre, y además estaba seguro de que ni
siquiera lo tenía conectado a la roseta de la pared. Al incorporar medio cuerpo
sobre las cálidas sábanas de terciopelo, se dio cuenta que no se oía nada, tan
sólo el débil crujido de los muebles,
aguantando el trabajo de las termitas. Ella roncaba plácidamente, ajena a las
peripecias de su marido, lo más seguro que transportada a una isla paradisíaca
de sol, palmeras y arenas blancas. Volvió a dormirse, pensando que aquello
había sido un sueño y no tenía la menor importancia.
Al día siguiente en el trapicheo de cacharros y reconocimiento de muebles, que podían ser útiles o no, él tropezó sin darse cuenta con un antiguo reloj – despertador de pantalla cuadrada y dos hermosas campanas coronando su triste figura. Lo tomó entre sus manos y al tocar con los dedos el mecanismo de la cuerda – sito en la parte posterior -, se agitó de repente el martillo metálico, diestramente colocado entre las dos campanas, y se dio un tremendo susto que le hizo soltar el reloj, como si se hubiese llevado un calambrazo; el reloj cayó al suelo y allí estuvo sonando un rato, hasta que se agachó a recogerlo para depositarlo en lo alto de la cómoda, de donde lo había cogido. Dejó de sonar casi al instante, el tiempo suficiente como para que por la mente de él apareciese la razón de su brusco despertar nocturno. Lo volvió a coger – ahora ya con toda seguridad – y clavó sus ojos en la manecilla pequeña, que señalaba la hora en las que el despertador debía ponerse en marcha: las cuatro y media. ¡Claro!
Eso dejaba las cosas en su sitio, esto es lo que había sonado la noche anterior y él lo había confundido con el teléfono; probablemente su mujer – que es una maniática para esto de los relojes – le había dado cuerda sin darse cuenta que estaba conectado el dispositivo que hacía funcionar el despertador. Se olvidó del asunto y continuó la inspección del resto de la casa. La siguiente noche volvió a ser un calco de la primera, con lo cual ya no pudo aguantar más y sin saber muy bien que estaba haciendo, se calzó las zapatillas, se puso un batín para no coger frío y con la linterna en la mano se dirigió al cuarto contiguo: el tic-tac del reloj delataba que estaba funcionando, pero el dispositivo encendido – apagado del despertador, estaba en apagado. Se fue al salón y con cierto temor en sus extremidades inferiores, se dirigió hacia el rincón donde reposaba el teléfono; encendió la lamparita de la mesa y comprobó que el cable no estaba conectado a la roseta de la pared, tomó el teléfono en sus manos y con un gesto agilipollado descolgó el auricular y se lo llevó a la oreja. Nada, no se escuchaba absolutamente nada, ni tono, ni señal, ni cruce de líneas, ni nada por el estilo; eso sí, podía oírse perfectamente el ímprobo trabajo de las termitas en una de las sillas, a la que ya tenían horadada, como si aquello fuese un queso gruyere en forma de asiento. Se fue al servicio, evacuó líquidos y sin terminar de creérselo, volvió a la habitación, a la paz de los ronquidos, con la yema de los dedos tocó a su esposa para comprobar que era de carne y hueso, y acomodándose a la forma de su cuerpo, terminó por dormirse. A la mañana siguiente, ella se había levantado temprano y lo había dejado solo, porque tenía que ir de visitas, y en esos menesteres prefería valerse por si mismo, porque sino aquello no se acababa nunca, la familia era extensa y él nunca tenía valor suficiente para decir “nos vamos”, así que se hacían interminables las visitas.
Lo mejor era ir sola y cubrir el expediente de la forma más decente posible, siempre habría una excusa para justificar su ausencia. Así que cuando él se levantó, se preparó el desayuno y en el momento de hincarle el diente a la media tostada de pan de pueblo con aceite y jamón, sonó el teléfono. No podía dar crédito a lo que estaba escuchando. Ahora si que no había justificación posible; ni era de noche, ni estaba dormido, ni había posibilidad de otro timbre, porque en la casa no había más artilugios que se prestasen a la confusión. Dejó el desayuno para otro momento y en dos zancadas se presentó en el salón, y descolgó el teléfono con toda la energía del mundo: “¡Diga!”. Vociferó en el auricular. Al momento se la doblaron las piernas y resbalándose por la pared llegó con el culo al suelo encogido como un ovillo. El auricular quedó colgando en el aire, describiendo un ligero balanceo de la pared a la mesita girando al mismo tiempo derecha izquierda, izquierda derecha, cada vez de forma más débil. Él se fue recuperando poco a poco del tremendo susto, y aunque se había meado encima, no le molestaba la humedad; tembloroso volvió a coger el aparato y echándole valor al asunto se lo colocó en el oído. No había duda, al otro lado del hilo telefónico se escuchaba una voz, una voz melosa y agradable que él conocía muy bien: era la voz de su padre. Comenzaron a charlar: el abuelo como no podía ser de otra manera, enseguida se interesó por sus nietos, por su edad – las cuentas no les salían ya muy bien -, si estudiaban o trabajaban, si tenían novia o novio. Él tuvo que entrar al trapo de la conversación, a pesar de que un desagradable olor a pan tostado se había instalado en el comedor.
El menor de sus hijos, más grande que un día sin pan, estaba atravesando una etapa donde sólo le interesaba la playstation y el grosor de los bocadillos que engullía, estudiar o trabajar eran verbos de difícil conjugación, y claro el abuelo no llegaba a entender de qué le estaba hablando su hijo, en su casa fueron siete hermanos que no pisaron la escuela, y que desde el primero hasta el último se habían pasado toda su vida dándole al callo, “tu mismo, conseguiste ir al colegio porque surgió aquella beca que te pagaba hasta la comida”, le decía a su hijo. Éste – algo más sereno, pero meado todavía – le rebatía que también porque tuvo mucha fuerza de voluntad y dejó muchas tardes y muchas noches los codos clavados en la mesa de estudio, que si no, mira su hermano mayor, nunca llegó a terminar nada. “Tu hermano porque no servía para eso de los libros, pero mira como supo buscarse la vida y lo bien que se colocó, porque ¿seguirá colocado, no?”, “Si, si papá, sigue colocado”. Él miraba de vez en cuando a los cuatro rincones del salón comedor, buscando alguna cámara oculta o algún cable que delatase la presencia de cualquier elemento artificial, que aclarase esa absurda situación; tampoco se atrevía a colgar el teléfono, porque la conversación era muy interesante, y además podía mosquearse el viejo, que nunca llevó bien eso de que lo dejasen con la palabra en los labios. “En casa de tu abuelo, no faltaba un bollo que llevarse a la boca, ni unas sandalias que ponerse; eso sí, desde el primero hasta el último arrimaba el hombro”. “Y cuando usted andaba entre nosotros tampoco, lo que ocurre es que hemos ido tan deprisa, y nos hemos ocupado tanto del bienestar de nuestros hijos, que no hemos tenido tiempo de pararnos a pensar ni en que es eso del bienestar”. “Explícate, que ya no me funciona bien el oído derecho”. Él se explicó, y conforme lo iba haciendo se daba cuenta de que sus hijos tampoco estaban ya con él, aunque seguían en su casa, los tenía a su lado y nos los veía, apenas sabía muy bien a que se dedicaban porque charlar, charlar lo que se dice charlar, no charlaban.
En la casa siempre había algún instrumento haciendo ruido, de modo y manera que nunca era el momento adecuado para intercambiar más de tres frases seguidas. “Demasiadas comodidades me parecen a mí esas” – escuchaba en un tono de regañina -. “Nos hemos pasado unos cuantos pueblos en el intento de hacerles la vida feliz”. Él se daba cuenta de que la mayoría de los jóvenes lo tienen todo por delante, no necesitan esforzarse para tener un ideal en la vida, así que salvo honrosas excepciones se habían acomodado y ¡a vivir que son dos días!. Las orejas las tenía calentitas y rojas como la cresta de un gallo, así que carraspeó varias veces seguidas, a ver si la charla terminaba ya, porque allí y en esa postura tenía difícil solución el asunto generacional, porque además él en el fondo pensaba, que en todas las épocas se ha producido choques entre padres e hijos, es cosa de la edad y el que no se había rebelado de una forma lo había hecho de otra, y a la generación de ahora, la rebeldía le había dado por hacer de okupas de las casas de sus progenitores, que para algo se la habían puesto tan bonitas y con tantas comodidades. Unos golpes en la puerta le hicieron incorporarse del suelo y colgar el teléfono automáticamente. Su mujer había terminado la ronda familiar y volvía a la casa. Como un rayo se fue a la ducha, abrió el grifo y se echó por encima una toalla de baño, luego se dirigió a la puerta de entrada y trató de explicarle que lo había hecho salir del cuarto de baño por no llevarse la llave de la puerta y que con el frío que hacía, que vaya tela y todo lo demás. Ella no le prestó demasiada importancia, aunque lo de la tostada y el café le pareció un poco raro, pero entre la faena que aún quedaba por hacer y la copita de anís que se había tenido que mete entre pecho y espalda, porque la tía-abuela era lo más pesado del mundo, fue incapaz de coordinar o ponerse a averiguar que estaba pasando allí.
Cuando llegó la noche, él no tuvo paciencia para esperar que sonase de nuevo el teléfono, y una vez que su esposa comenzó a roncar en el calorcito del mullido sofá, bajó el volumen del televisor y esperó diez minutos a que de verdad estuviese dormida, entonces apagó el aparato y la convenció para llevarla a la cama, con la excusa de que ya había terminado la película y él se quería poner a leer un rato. Le prometió no tardar mucho y cerró la puerta de la habitación. Una vez a solas, escuchando únicamente el tic-tac del despertador o el rac-rac de las termitas, tomó el libro que tenía encima de la mesa, buscó el marcador de páginas, se ajustó las gafas, se acomodó y fue incapaz de leer tres líneas seguidas; el teléfono situado en la mesita y al alcance de la mano, era como una tentación: ¿tardaría mucho en sonar?, porque él estaba convencido de que más tarde o más temprano terminaría por hacerlo. Lo cogió, le puso la pestaña de sonido en la opción de suave y lo depositó encima de sus piernas, y miró el cable que a modo de rizado rabo, se balanceaba, y no sabía por donde coger el asunto para aclararse un poco. Ni leía, ni pensaba, así que le fue venciendo el sueño, terminó por inclinar medio cuerpo sobre el cojín y se quedó dormido. Se despertó bruscamente, cogió el auricular y comenzó a hablar, pero nadie respondía, se frotó los ojos y se percató de que lo había estado soñando. Se tuvo que levantar a buscar agua en la cocina, porque la cena parece que le dejó demasiado seco el tracto digestivo, y fue justo en ese preciso momento cuando volvió a escuchar el sonido del teléfono. Corrió hacia el sofá y se abalanzó al auricular para evitar que siguiera vibrando; tomó aire, esperó unos segundos para comprobar que todo seguía en calma y que su esposa no diera muestras de estar despierta. Cuando acercó su oído al auricular descubrió que se trataba de la voz de su padre, que seguía muy interesado por la situación de sus nietos y el futuro que les esperaba. Él lo tranquilizó porque en el fondo eran buenos chicos y seguro que eso estaría por encima de los vicios adquiridos, y al final llegaría un momento en que no tendrían más remedio que valerse por ellos mismos, les costaría más trabajo, se les haría más duro, pero la ley de la supervivencia estaría por encima de todo y ya se cuidarían de administrar sus bienes por la cuenta que les traía.
El abuelo no lo tenía del todo claro, porque veía que su hijo era muy blando, que con la edad que tenían sus nietos, tenían que estar más que espabilados y no pensando a que dedicarse, que a ver quien iba a trabajar para los jubilados como la cosa siguiese así.”¡Que pena, ni que pena!, los hijos no pueden dar pena, esa es tu equivocación, no hay que dárselo todo hecho, deja que se equivoquen, que se vayan, que parezca que no te quieren, la fuerza de la sangre está por encima de todo eso y llegará el día en que volverán y estarán contigo, ¿no ves como has vuelto tu a mi, a pesar del tiempo que hacía que no pisabas esta casa?”. Aquí se le encendieron las luces y a punto estuvo de colgar el auricular; la voz de su padre cada vez se oía más lejana y por más intentos que hizo por aumentar el volumen del teléfono, ésta terminó por apagarse no quedándole otro remedio que colgar. Se refugió en la franela de las sábanas y el calor de la mujer. Al día siguiente tocaba regresar a la ciudad, al encuentro con los hijos y tenía que cerrar los ojos por los menos una rato, la cabeza le pesaba más de la cuenta. En el camino de vuelta, ella le estuvo preguntando por la lectura del libro de la noche anterior, por el desarrollo del mismo; él tuvo que hacer un gran esfuerzo imaginativo, porque apenas conocía de ese libro más que dos páginas, y ante la insistencia y por miedo a que fuese a descubrir las alucinantes conversaciones con su padre, le fue contando la historia de un hijo que se pone a hablar con su difunto padre a través de un teléfono, que no tiene línea y que sin que se diese cuenta su esposa, charlan y charlan de asuntos generacionales y de lo difícil que resulta a veces cortar el cordón umbilical, es como si fuese ese cable de teléfono, que sin estar conectado mantiene la posibilidad de comunicarse.
Le contó y le contó pero el desenlace final no se lo supo explicar, porque no había llegado al final del libro. Ella se acicaló el pelo y le dijo: “ pues el final es que el protagonista tenía tanta preocupación por el factor generacional, que fue capaz de llevar su mente a una situación de catarsis tal, que realmente hablaba con su padre”. Él se quedó blanco, la miró de reojo y le dijo: “¿Y tu como lo sabes?”. “Porque yo si he llegado al final del libro”.
Al día siguiente en el trapicheo de cacharros y reconocimiento de muebles, que podían ser útiles o no, él tropezó sin darse cuenta con un antiguo reloj – despertador de pantalla cuadrada y dos hermosas campanas coronando su triste figura. Lo tomó entre sus manos y al tocar con los dedos el mecanismo de la cuerda – sito en la parte posterior -, se agitó de repente el martillo metálico, diestramente colocado entre las dos campanas, y se dio un tremendo susto que le hizo soltar el reloj, como si se hubiese llevado un calambrazo; el reloj cayó al suelo y allí estuvo sonando un rato, hasta que se agachó a recogerlo para depositarlo en lo alto de la cómoda, de donde lo había cogido. Dejó de sonar casi al instante, el tiempo suficiente como para que por la mente de él apareciese la razón de su brusco despertar nocturno. Lo volvió a coger – ahora ya con toda seguridad – y clavó sus ojos en la manecilla pequeña, que señalaba la hora en las que el despertador debía ponerse en marcha: las cuatro y media. ¡Claro!
Eso dejaba las cosas en su sitio, esto es lo que había sonado la noche anterior y él lo había confundido con el teléfono; probablemente su mujer – que es una maniática para esto de los relojes – le había dado cuerda sin darse cuenta que estaba conectado el dispositivo que hacía funcionar el despertador. Se olvidó del asunto y continuó la inspección del resto de la casa. La siguiente noche volvió a ser un calco de la primera, con lo cual ya no pudo aguantar más y sin saber muy bien que estaba haciendo, se calzó las zapatillas, se puso un batín para no coger frío y con la linterna en la mano se dirigió al cuarto contiguo: el tic-tac del reloj delataba que estaba funcionando, pero el dispositivo encendido – apagado del despertador, estaba en apagado. Se fue al salón y con cierto temor en sus extremidades inferiores, se dirigió hacia el rincón donde reposaba el teléfono; encendió la lamparita de la mesa y comprobó que el cable no estaba conectado a la roseta de la pared, tomó el teléfono en sus manos y con un gesto agilipollado descolgó el auricular y se lo llevó a la oreja. Nada, no se escuchaba absolutamente nada, ni tono, ni señal, ni cruce de líneas, ni nada por el estilo; eso sí, podía oírse perfectamente el ímprobo trabajo de las termitas en una de las sillas, a la que ya tenían horadada, como si aquello fuese un queso gruyere en forma de asiento. Se fue al servicio, evacuó líquidos y sin terminar de creérselo, volvió a la habitación, a la paz de los ronquidos, con la yema de los dedos tocó a su esposa para comprobar que era de carne y hueso, y acomodándose a la forma de su cuerpo, terminó por dormirse. A la mañana siguiente, ella se había levantado temprano y lo había dejado solo, porque tenía que ir de visitas, y en esos menesteres prefería valerse por si mismo, porque sino aquello no se acababa nunca, la familia era extensa y él nunca tenía valor suficiente para decir “nos vamos”, así que se hacían interminables las visitas.
Lo mejor era ir sola y cubrir el expediente de la forma más decente posible, siempre habría una excusa para justificar su ausencia. Así que cuando él se levantó, se preparó el desayuno y en el momento de hincarle el diente a la media tostada de pan de pueblo con aceite y jamón, sonó el teléfono. No podía dar crédito a lo que estaba escuchando. Ahora si que no había justificación posible; ni era de noche, ni estaba dormido, ni había posibilidad de otro timbre, porque en la casa no había más artilugios que se prestasen a la confusión. Dejó el desayuno para otro momento y en dos zancadas se presentó en el salón, y descolgó el teléfono con toda la energía del mundo: “¡Diga!”. Vociferó en el auricular. Al momento se la doblaron las piernas y resbalándose por la pared llegó con el culo al suelo encogido como un ovillo. El auricular quedó colgando en el aire, describiendo un ligero balanceo de la pared a la mesita girando al mismo tiempo derecha izquierda, izquierda derecha, cada vez de forma más débil. Él se fue recuperando poco a poco del tremendo susto, y aunque se había meado encima, no le molestaba la humedad; tembloroso volvió a coger el aparato y echándole valor al asunto se lo colocó en el oído. No había duda, al otro lado del hilo telefónico se escuchaba una voz, una voz melosa y agradable que él conocía muy bien: era la voz de su padre. Comenzaron a charlar: el abuelo como no podía ser de otra manera, enseguida se interesó por sus nietos, por su edad – las cuentas no les salían ya muy bien -, si estudiaban o trabajaban, si tenían novia o novio. Él tuvo que entrar al trapo de la conversación, a pesar de que un desagradable olor a pan tostado se había instalado en el comedor.
El menor de sus hijos, más grande que un día sin pan, estaba atravesando una etapa donde sólo le interesaba la playstation y el grosor de los bocadillos que engullía, estudiar o trabajar eran verbos de difícil conjugación, y claro el abuelo no llegaba a entender de qué le estaba hablando su hijo, en su casa fueron siete hermanos que no pisaron la escuela, y que desde el primero hasta el último se habían pasado toda su vida dándole al callo, “tu mismo, conseguiste ir al colegio porque surgió aquella beca que te pagaba hasta la comida”, le decía a su hijo. Éste – algo más sereno, pero meado todavía – le rebatía que también porque tuvo mucha fuerza de voluntad y dejó muchas tardes y muchas noches los codos clavados en la mesa de estudio, que si no, mira su hermano mayor, nunca llegó a terminar nada. “Tu hermano porque no servía para eso de los libros, pero mira como supo buscarse la vida y lo bien que se colocó, porque ¿seguirá colocado, no?”, “Si, si papá, sigue colocado”. Él miraba de vez en cuando a los cuatro rincones del salón comedor, buscando alguna cámara oculta o algún cable que delatase la presencia de cualquier elemento artificial, que aclarase esa absurda situación; tampoco se atrevía a colgar el teléfono, porque la conversación era muy interesante, y además podía mosquearse el viejo, que nunca llevó bien eso de que lo dejasen con la palabra en los labios. “En casa de tu abuelo, no faltaba un bollo que llevarse a la boca, ni unas sandalias que ponerse; eso sí, desde el primero hasta el último arrimaba el hombro”. “Y cuando usted andaba entre nosotros tampoco, lo que ocurre es que hemos ido tan deprisa, y nos hemos ocupado tanto del bienestar de nuestros hijos, que no hemos tenido tiempo de pararnos a pensar ni en que es eso del bienestar”. “Explícate, que ya no me funciona bien el oído derecho”. Él se explicó, y conforme lo iba haciendo se daba cuenta de que sus hijos tampoco estaban ya con él, aunque seguían en su casa, los tenía a su lado y nos los veía, apenas sabía muy bien a que se dedicaban porque charlar, charlar lo que se dice charlar, no charlaban.
En la casa siempre había algún instrumento haciendo ruido, de modo y manera que nunca era el momento adecuado para intercambiar más de tres frases seguidas. “Demasiadas comodidades me parecen a mí esas” – escuchaba en un tono de regañina -. “Nos hemos pasado unos cuantos pueblos en el intento de hacerles la vida feliz”. Él se daba cuenta de que la mayoría de los jóvenes lo tienen todo por delante, no necesitan esforzarse para tener un ideal en la vida, así que salvo honrosas excepciones se habían acomodado y ¡a vivir que son dos días!. Las orejas las tenía calentitas y rojas como la cresta de un gallo, así que carraspeó varias veces seguidas, a ver si la charla terminaba ya, porque allí y en esa postura tenía difícil solución el asunto generacional, porque además él en el fondo pensaba, que en todas las épocas se ha producido choques entre padres e hijos, es cosa de la edad y el que no se había rebelado de una forma lo había hecho de otra, y a la generación de ahora, la rebeldía le había dado por hacer de okupas de las casas de sus progenitores, que para algo se la habían puesto tan bonitas y con tantas comodidades. Unos golpes en la puerta le hicieron incorporarse del suelo y colgar el teléfono automáticamente. Su mujer había terminado la ronda familiar y volvía a la casa. Como un rayo se fue a la ducha, abrió el grifo y se echó por encima una toalla de baño, luego se dirigió a la puerta de entrada y trató de explicarle que lo había hecho salir del cuarto de baño por no llevarse la llave de la puerta y que con el frío que hacía, que vaya tela y todo lo demás. Ella no le prestó demasiada importancia, aunque lo de la tostada y el café le pareció un poco raro, pero entre la faena que aún quedaba por hacer y la copita de anís que se había tenido que mete entre pecho y espalda, porque la tía-abuela era lo más pesado del mundo, fue incapaz de coordinar o ponerse a averiguar que estaba pasando allí.
Cuando llegó la noche, él no tuvo paciencia para esperar que sonase de nuevo el teléfono, y una vez que su esposa comenzó a roncar en el calorcito del mullido sofá, bajó el volumen del televisor y esperó diez minutos a que de verdad estuviese dormida, entonces apagó el aparato y la convenció para llevarla a la cama, con la excusa de que ya había terminado la película y él se quería poner a leer un rato. Le prometió no tardar mucho y cerró la puerta de la habitación. Una vez a solas, escuchando únicamente el tic-tac del despertador o el rac-rac de las termitas, tomó el libro que tenía encima de la mesa, buscó el marcador de páginas, se ajustó las gafas, se acomodó y fue incapaz de leer tres líneas seguidas; el teléfono situado en la mesita y al alcance de la mano, era como una tentación: ¿tardaría mucho en sonar?, porque él estaba convencido de que más tarde o más temprano terminaría por hacerlo. Lo cogió, le puso la pestaña de sonido en la opción de suave y lo depositó encima de sus piernas, y miró el cable que a modo de rizado rabo, se balanceaba, y no sabía por donde coger el asunto para aclararse un poco. Ni leía, ni pensaba, así que le fue venciendo el sueño, terminó por inclinar medio cuerpo sobre el cojín y se quedó dormido. Se despertó bruscamente, cogió el auricular y comenzó a hablar, pero nadie respondía, se frotó los ojos y se percató de que lo había estado soñando. Se tuvo que levantar a buscar agua en la cocina, porque la cena parece que le dejó demasiado seco el tracto digestivo, y fue justo en ese preciso momento cuando volvió a escuchar el sonido del teléfono. Corrió hacia el sofá y se abalanzó al auricular para evitar que siguiera vibrando; tomó aire, esperó unos segundos para comprobar que todo seguía en calma y que su esposa no diera muestras de estar despierta. Cuando acercó su oído al auricular descubrió que se trataba de la voz de su padre, que seguía muy interesado por la situación de sus nietos y el futuro que les esperaba. Él lo tranquilizó porque en el fondo eran buenos chicos y seguro que eso estaría por encima de los vicios adquiridos, y al final llegaría un momento en que no tendrían más remedio que valerse por ellos mismos, les costaría más trabajo, se les haría más duro, pero la ley de la supervivencia estaría por encima de todo y ya se cuidarían de administrar sus bienes por la cuenta que les traía.
El abuelo no lo tenía del todo claro, porque veía que su hijo era muy blando, que con la edad que tenían sus nietos, tenían que estar más que espabilados y no pensando a que dedicarse, que a ver quien iba a trabajar para los jubilados como la cosa siguiese así.”¡Que pena, ni que pena!, los hijos no pueden dar pena, esa es tu equivocación, no hay que dárselo todo hecho, deja que se equivoquen, que se vayan, que parezca que no te quieren, la fuerza de la sangre está por encima de todo eso y llegará el día en que volverán y estarán contigo, ¿no ves como has vuelto tu a mi, a pesar del tiempo que hacía que no pisabas esta casa?”. Aquí se le encendieron las luces y a punto estuvo de colgar el auricular; la voz de su padre cada vez se oía más lejana y por más intentos que hizo por aumentar el volumen del teléfono, ésta terminó por apagarse no quedándole otro remedio que colgar. Se refugió en la franela de las sábanas y el calor de la mujer. Al día siguiente tocaba regresar a la ciudad, al encuentro con los hijos y tenía que cerrar los ojos por los menos una rato, la cabeza le pesaba más de la cuenta. En el camino de vuelta, ella le estuvo preguntando por la lectura del libro de la noche anterior, por el desarrollo del mismo; él tuvo que hacer un gran esfuerzo imaginativo, porque apenas conocía de ese libro más que dos páginas, y ante la insistencia y por miedo a que fuese a descubrir las alucinantes conversaciones con su padre, le fue contando la historia de un hijo que se pone a hablar con su difunto padre a través de un teléfono, que no tiene línea y que sin que se diese cuenta su esposa, charlan y charlan de asuntos generacionales y de lo difícil que resulta a veces cortar el cordón umbilical, es como si fuese ese cable de teléfono, que sin estar conectado mantiene la posibilidad de comunicarse.
Le contó y le contó pero el desenlace final no se lo supo explicar, porque no había llegado al final del libro. Ella se acicaló el pelo y le dijo: “ pues el final es que el protagonista tenía tanta preocupación por el factor generacional, que fue capaz de llevar su mente a una situación de catarsis tal, que realmente hablaba con su padre”. Él se quedó blanco, la miró de reojo y le dijo: “¿Y tu como lo sabes?”. “Porque yo si he llegado al final del libro”.